Sola en el departamento a la una, dos, tres de la madrugada. Una jarra de café por la mitad, un poblado cenicero y mucho humo en el ambiente. El comedor era chico, la mesa llena de libros y apuntes, fibras y señaladores, casi lo abarcaba todo.
Me sentía tranquila, disfrutaba de la soledad de la noche para estudiar. Siempre fue así.
Mi esposo había salido con amigos. Yo preferí quedarme y preparar Psicopatología.
Leía detenidamente, concentrada. Alternaba los párrafos con tazas de café y cigarrillos.
Cerca de las cuatro, si bien el sueño nunca llegaría, me daba cuenta que tendría que acostarme. Llevé uno de los libros al dormitorio. Apagué todas las luces y encendí el velador. Me acosté y di algunas pasadas a una página sin lograr leer. La atención se había quedado en el comedor, quizá en la gran mesa de hierro. Pensé que era sueño, al fin. Cerré el libro y apagué la luz. Me dispuse para dormir. Sin embargo no. Comencé a sentir mi propia respiración. Uno no suele darse cuenta de que respira. Todos lo hacemos, pero no reparamos. Pero esa vez sí reparé. Me detuve en cada inhalación. Me di cuenta que me sentía rara. Exhalaba. Inhalaba. Y cada vez se hacía más difícil. Empecé a sentir miedo. Un miedo profundo y una opresión fuerte en el pecho. Creí que me estaba ahogando. Pensé que estaba nerviosa. Quizá demasiado estudio, demasiado café... Intenté tranquilizarme en vano. La sensación de ahogo era cada vez peor y la desesperación avanzaba. Me senté en la cama y prendí la luz. Intenté coordinar la respiración, pensarla. Y fue peor. Me levanté de un salto. Corrí al baño. Ahora se sumaba un dolor en el estómago y una clara sensación de mareo. Me miré al espejo. Transpiraba, estaba pálida. Me mojé la cara mientras pensaba que me quedaba poco tiempo. No sabía qué me pasaba pero sí que me estaba muriendo. O acaso volviéndome loca. Imaginé que si dormía, probablemente despertaría internada. Las imágenes aparecían en mi mente sin quererlo, se imponían. Y el temor era ya insoportable. Temblaba. Todo el cuerpo. El corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, y esa percepción no ayudaba. Qué hacer a esa hora, sola y sabiendo que me moría o que la locura estaba apoderándose de mí. Lloraba casi sin registrarlo y con pocas lágrimas. Un grito recorría mi garganta pero no podía siquiera soltarlo. Caminé por el comedor, entré y salí del baño y de la habitación varias veces. Me acerqué al teléfono otras tantas, lo levanté, comencé a marcar, corté. ¿A quién podía llamar? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicar lo que no sabía que estaba pasando?
El infierno se prolongó durante cuarenta y cinco minutos, aproximadamente. Decidí llamar a mi madre quien en medio del susto y el sueño, me tranquilizó un poco.
Luego terminó todo. Pero las huellas del miedo quedan por siempre en el alma y el recuerdo, y a veces irrumpen en suspiros largos y entrecortados. Otras en sueños. Y en el mejor de los casos se logra plasmar en letras de un relato. Como este.
Cuidado al nombrar
Hace 8 años







.jpg)



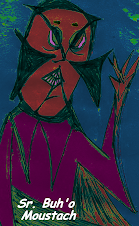















No hay comentarios:
Publicar un comentario